Juliana la Pantalona era una de esas mujeres que, sin tener ningún quehacer aparente, dedicaba su vida al qué dirán; agazapada entre las rejas del oscuro cuarto que ocupaba en la plaza de San Torcuato. Ella había sido partera durante muchos años pero ya la cansada vista y las manos torpes le obligaron a retirarse con lo poco que había logrado ahorrar, a la mísera vivienda que ocupara con su ya difunto marido.
A la Pantalona no parecía que nada de lo que pasara en Calatayud le fuera ajeno. Cada paso del vecindario era controlado por ella y su aparente cortedad de miras. Podríamos decir que se trataba de la mejor de los espías puesta al servicio del alcahueteo más espantoso. Eso sí, sus devociones la revestían de una especie de matiz de santidad, que ella misma se encargaba de pulir pregonando sus limonas (escasas por cierto). Su pecho, cubierto por sus ropas negras de viuda, aparecía salpicado por rosarios y estampitas de más santos que en la corte celestial pudiera haber. – «Mire doña Berta, esta estampa es de San Marcial, mis buenas novenas le hago al buen santo pues por milagroso se le tiene. No sé si sabe usté que en el convento de la Peña, hace poco, intentaron cambiar su cuadro pues estaba hecho jirones. Pues no se imagina, la pintura nueva ni un milagrico parecía hacer, así que está claro, hemos pedido a los frailes y a la cofradía que o lo cambian por el anterior o allí no hay limosnas, ¡sólo faltara eso!».
Doña Juliana era muy amiga de doña Ana, la criada de doña Beatriz . Éstas, además de vecinas, compartían aficiones «informativas» por lo que se entendían a las mil maravillas. Eso no evitaba que en ausencia de la otra, las lenguas de estas damas se soltaran de manera atroz.
Esa mañana, aunque era temprano, nuestra alcahueta aparecía escondida en la reja de su casa con aire distraido, e intentando apañar uno de sus viejos velos para poder ir más tarde a la misa de dominicos. De repente, sin esperarlo, ve pasar frente a su reja de manera siniestra y con un pronunciado aire de confusión, la figura de Sebastián Blasco: «¿Qué haría ése por aquí?», se preguntaba la Pantalona. Ella además ,es la que se había preocupado de difundir la mala fama que arrastraba la Silvestra desde que apareció por su casa el buen mozo, por lo que ese asunto, más que ningún otro, era de su incumbencia,¡ vaya si lo era!. Ocupada la mente en estos quehaceres se da cuenta que ya tocan las campanas de San Pedro mártir, por lo que se coloca su ya remendado velo, ejercita su cara más piadosa y quejosa y se encamina a la misa conventual, no sin antes pasar por casa de doña Beatriz para hablar con la aya doña Ana. Cuando se aproxima, palpando con presura las cuentas de su rosario, a la casa del militar, como ella la conoce; se da cuenta que el portón de entrada se encuentra entornado, y no abierto, lo cual le causa gran extrañeza. Como quien no quiere la cosa se aproxima al picaporte dispuesta a disipar sus dudas cuando de repente el portón cede. Juliana, al ver esto, ni corta ni perezosa, empuja la puerta, entra en el zaguán y llama a grandes voces a la señora de la casa y a doña Ana; pero no obtiene respuesta. Al principio le inquietan los restos de algo rojo en los escalones que dan acceso al primer piso, pero ella intenta tranquilizarse pensando que serán simplemente los restos de alguna gallina destinada a la cazuela. Sube con cautela, no quiere parecer lo que realmente es, una cotilla. A la altura del primer piso ve una de las puertas entreabiertas, pero con una luz muy tibia en su interior, ya que los balcones no se han abierto y son sólo unos rayos de sol los que atraviesan los cuarterones desvencijados. La beata entra sigilosa, y con la voz ya temblando, vuelve a llamar a los ocupantes de la casa. Al principio los ojos, acostumbrados aún a la tímida luminosidad de esa mañana de primavera, no ven nada, pero conforme pasan los segundos las tinieblas parecen disiparse como un velo que se descorre. Allí, sobre el suelo, contempla los cuerpos inertes de dos personas que yacen rodeadas de charcos de lo que parece ser sangre. Juliana grita llena de pavor, sus pies y sus ropas se encuentran ahora impregnados de ese líquido viscoso. Intenta salir corriendo pero le tiemblan las piernas y a punto está de caerse rodando por las escaleras. Una vez en la calle uno de los labradores que venìa de una finca vecina, la ve con cara desencajada, tapándose la boca y con su mano señalando el interior de la casa…
Han pasado las horas, los alguaciles han entrado en la casa, ya todo Calatayud se hace eco de la tragedia.  Los cuerpos de los habitantes de la calle vecina a San Torcuato han salido cubiertos de restos de mantas, y con unos pocos frailes echando bendiciones con caras confundidas tras ellos. La gente del pueblo se encuentra formando grandes grupos en las zonas aledañas con una mezcla de curiosidad y miedo al ver el dantesco espectáculo. No se había visto cosa así en muchos años y normalmente eran productos de reyertas, no aparecían niños entre sus víctimas. Los niños morían de otras cosas, de hambre, de palizas, de enfermedades, pero no con un reguero de sangre cubriendo sus rostros. Los vecinos : «¿y el padre?¿dónde está el militar?», las sospechas y la ira parecen cebarse en la figura de ese hombre: «Seguro que ha sido él, algo le habrá hecho la mujer para hacer tanto mal», decían unos, «yo siempre le vi una rara expresión a ese hombre», decían otros. El caso es que las autoridades empezaban a tomar cartas en el asunto, el sospechoso parecía claro una vez más.
Los cuerpos de los habitantes de la calle vecina a San Torcuato han salido cubiertos de restos de mantas, y con unos pocos frailes echando bendiciones con caras confundidas tras ellos. La gente del pueblo se encuentra formando grandes grupos en las zonas aledañas con una mezcla de curiosidad y miedo al ver el dantesco espectáculo. No se había visto cosa así en muchos años y normalmente eran productos de reyertas, no aparecían niños entre sus víctimas. Los niños morían de otras cosas, de hambre, de palizas, de enfermedades, pero no con un reguero de sangre cubriendo sus rostros. Los vecinos : «¿y el padre?¿dónde está el militar?», las sospechas y la ira parecen cebarse en la figura de ese hombre: «Seguro que ha sido él, algo le habrá hecho la mujer para hacer tanto mal», decían unos, «yo siempre le vi una rara expresión a ese hombre», decían otros. El caso es que las autoridades empezaban a tomar cartas en el asunto, el sospechoso parecía claro una vez más.
Silvestra había salido a coser esa tarde cerca de la plaza de Cantarranas, estaba el día frío y no entendía el porqué de las calles tan vacías. Lo más seguro que fuera alguna fiesta o novena que ella no lograba recordar. De repente, una de las vecinas corre sofocada con una cara de extraña felicidad, como si no pudiera esconder la valiosa información que sellaban sus labios. -«¿Qué ocurre doña Berta?» pregunta Silvestra presa de la inquietud. «No se imagina usted doña Silvestra, vengo sin aire en el pecho de tanto correr. ¿No sabe usted nada?, ¡ay Virgen del Pilar! ¿cómo puede ser?. ¿Sabe usted la calle que hay junto a la plaza de San Torcuato, en esa que no hay puertas?, pues han aparecido difuntas varias personas, ¡algo horrible!, se lo aseguro». Silvestra, que no es muy amiga de cotilleos casi parece embozar una sonrisa ante la cara desencajada de su vecina por lo que afirma contundente : «Más de una vez muertos ha habido en esas esquinas, la oscuridad de la noche hace que caigan gente de mal vivir al no poder refugiarse en ningún hueco de las fachadas». – No, no, se equivoca doña Silvestra», replica la vecina, «esta vez no son ladrones ni sinvergüenzas, esta vez es la familia del militar, sí, ése que había venido hace poco a Calatayud, pues ya le digo usted, todos muertos, bueno, todos no, el sinvergüenza del marido parece que sigue vivo y ya piensan en él como el posible asesino ¡ojalá perezca en la horca!. Como si de un mazazo se tratara, la noticia vuelve dura la expresión de la patrona y un nubarrón de confusión y de sospecha cierta ensombrecen su rostro. -«Pues vaya con Dios señora Berta y que el Todopoderoso los tenga en el cielo». La vecina se asombra de la aparente frialdad de la de la Correa pero las ansias por llegar a la calle del suceso no le dejan pensar en mucho más. La frialdad no es tal, es perplejidad, es certeza; lo primero que parece pasarse por su mente es la figura de Sebastián, su protegido y adorado Sebastián.
Juliana la Pantalona no va a soltar prenda «pues buena está la justicia, no vayan a pensar en mi como en la asesina y todo esto acabe con mi cuerpecico criando malvas en el atrio de San Benito»piensa ella, por lo que cualquier sospecha o dato relevante se lo guarda como las limosnas en el bolsillo de su faltriquera.
A los pocos días el marido de doña Beatriz llega a Calatayud ya libre de sospecha. Ya hacía una semana que se encuentra cumpliendo servicio en Zaragoza donde ha estado acompañado, en todo momento, por sus compañeros. La gente, al principio recelosa, le mira ahora con cara de compasión. Lo han visto literalmente destrozado. Acaba de perder a toda su familia y sólo grita ¡venganza! mientras se apoya en los hombros de sus amistades y de los religiosos que han acudido a consolarlo espiritualmente.
Silvestra ve pasar las horas nerviosa, las certezas no han hecho necesario hablar de ciertos asuntos que son evidentes; su estudiante era el profesor de Íñigo, el hijo de la señora asesinada, el cual también ha muerto, y tras la demostrada inocencia del marido, él será el principal sospechoso y más conociendo su mala fama. Sebastián es el amor de su vida y aunque algo muy malo haya hecho no quiere perderlo, sería como si alguien se sentara sobre sus pulmones quitándole el aire que respira. El día de los hechos lo vio entrar como una exhalación y ocultando algo entre su capa. Ella sabe lo complicado que es su trato y los arranques que suele tener pero lo disculpa creyendo en una imposible inocencia.
Una noche, cuando se disponían a cenar, Silvestra le aconseja a Sebastián que se aleje de Calatayud, que  parta si es posible llevándosela a ella. Sebastián no la escucha, nunca lo ha hecho, le repugna hasta la misma proposición que esa mujeruca parece rogarle de rodillas desesperada. Sebastián siempre se ha creido dotado de una inteligencia superior a la de los demás. Todos los asesinos creen no dejar cabos sueltos. Juzga leve que los rastros que ocultan unas ropas de las que ha de desacerse, nunca llegarán a manos de los alguaciles que desde hace un tiempo interrogan a gran parte de los forasteros y estudiantes de los alrededores. Pero lo que parecía que tardaría en producirse ha llegado, las autoridades llaman a la puerta de la casa de la calle de Cantarranas, reclaman a Sebastián en nombre del Rey y de Dios Todopoderoso, ya es tarde, las ropas ensangrentadas y el puñal aún teñido con costras ya negras, aparecen bajo la cama de…Silvestra. Ella, en un intento desesperado por salvar al estudiante Blasco ha cogido todas sus pertenencias ocultándolas en su cuarto, pero éste ya está sentenciado de antemano. Las autoridades los detienen a ambos, la gente desata su ira al ver salir a esa especie de Eva seductora y a su oscuro huesped. La gente quiere su ración de espectáculo y de dolor, todos quieren liberar el miedo que les mantenía alerta, lanzándose con violencia contra esos dos pecadores. Ese día de abril llueve, las gotas tiñen el desnudo suelo llenando de lodo las calles de Calatayud. Nuestros detenidos son zarandeados sin compasión y arrastrados sobre el fango hasta que son recluidos en la cárcel que se alza imponente cerca de la plaza del Mercado. Ya es tarde… para los dos.
parta si es posible llevándosela a ella. Sebastián no la escucha, nunca lo ha hecho, le repugna hasta la misma proposición que esa mujeruca parece rogarle de rodillas desesperada. Sebastián siempre se ha creido dotado de una inteligencia superior a la de los demás. Todos los asesinos creen no dejar cabos sueltos. Juzga leve que los rastros que ocultan unas ropas de las que ha de desacerse, nunca llegarán a manos de los alguaciles que desde hace un tiempo interrogan a gran parte de los forasteros y estudiantes de los alrededores. Pero lo que parecía que tardaría en producirse ha llegado, las autoridades llaman a la puerta de la casa de la calle de Cantarranas, reclaman a Sebastián en nombre del Rey y de Dios Todopoderoso, ya es tarde, las ropas ensangrentadas y el puñal aún teñido con costras ya negras, aparecen bajo la cama de…Silvestra. Ella, en un intento desesperado por salvar al estudiante Blasco ha cogido todas sus pertenencias ocultándolas en su cuarto, pero éste ya está sentenciado de antemano. Las autoridades los detienen a ambos, la gente desata su ira al ver salir a esa especie de Eva seductora y a su oscuro huesped. La gente quiere su ración de espectáculo y de dolor, todos quieren liberar el miedo que les mantenía alerta, lanzándose con violencia contra esos dos pecadores. Ese día de abril llueve, las gotas tiñen el desnudo suelo llenando de lodo las calles de Calatayud. Nuestros detenidos son zarandeados sin compasión y arrastrados sobre el fango hasta que son recluidos en la cárcel que se alza imponente cerca de la plaza del Mercado. Ya es tarde… para los dos.
Continuará
El estudiante de las muertes de Calatayud – Capítulo I
El estudiante de las muertes de Calatayud – Capítulo II
El estudiante de las muertes de Calatayud – Capítulo III



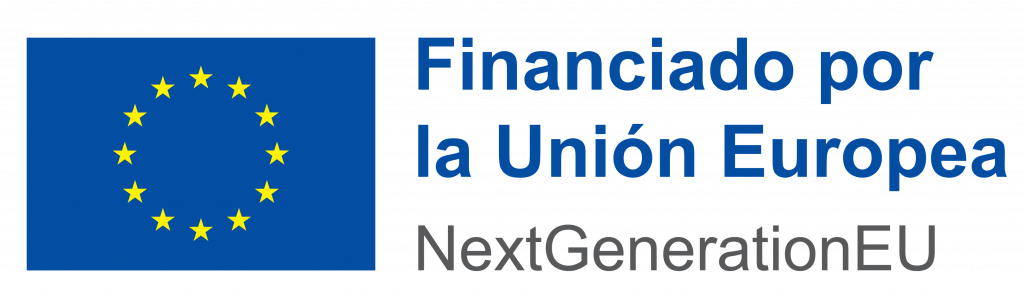
Esto es como los seriales que echaban por la radio…¿Qué pasará la semana que viene?
Ya queda menos para el final de la historia querido amigo Paco. Espero que te guste.