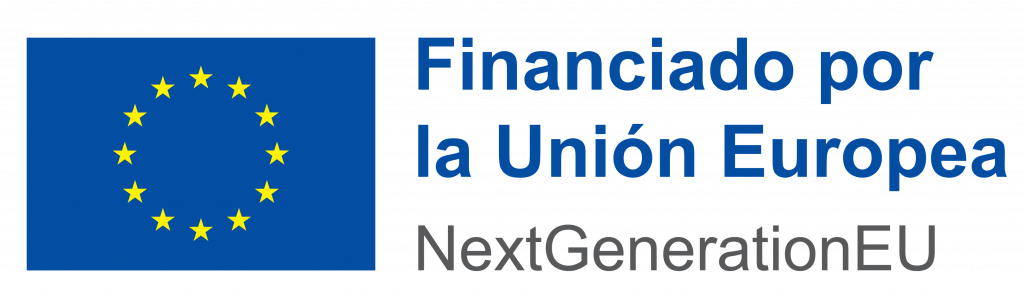Para mi, buscar la soledad en Calatayud es fácil si adentro mis pasos hacia la sierra de Armantes, no hay más que pasar el recodo que forma la antigua carretera de Soria para sentir el silencio plomizo, el susurrar del viento y el piar de los pocos pájaros, que deciden hacer su recorrido junto a mi, aún a riesgo de no encontrar un árbol donde cobijarse hasta bastantes metros después. Llevaba tiempo queriendo pasear por estos parajes y redescubrir esos lugares de mi infancia en los que me imaginaba las cosas más salvajes, recónditas, colosales y lo único con lo que me he encontrado, pasados los años, es con la poca capacidad de sorpresa que me va quedando conforme voy creciendo. Encaminé mis pasos en esta ocasión hacia el azud sagrado; para los poco duchos en la materia un azud en un muro de piedra, una pequeña presa, que se sitúa en el cauce del algún río para derivar las aguas de éste a las acequias de riego que se abren a su lado, pero también, como en este caso, es simplemente una pequeña pared que intenta retener las aguas de un barranco que cuando llegan las tormentas de verano puede albergar más caudal que muchos ríos. Como ya sabemos, Calatayud, es una ciudad que hasta hace muy pocos años ha vivido muy pendiente de estas crecidas de agua ocasionales. Hasta principios del siglo XX, la calle de la Rúa, se convertía en una auténtica pesadilla para los vecinos que, en llegando estas avenidas, tenían que cruzar sobre pequeños puentes improvisados tendidos de lado a lado de esta vía tan céntrica para poder sortear el empuje de las aguas y qué comentar de los destrozos que otro de los barrancos, el de las Pozas, causó a principios de este siglo. Parece ser también que las corrientes de estos barrancos eran aprovechadas por los vecinos para deshacerse de todo lo viejo que tenían en sus casas por lo que cada día de tormenta se convertía en un improvisado espectáculo en aquellos tiempos sin televisión y aún sin radio, unos tiraban un orinal, los otros un sombrero viejo, y eso ante el aplauso, la risa y la curiosidad del resto de habitantes de la calle que, asomados a sus balcones dejaban pasar su tiempo con estas pequeñas anécdotas.

Antiguamente, la gente poco podía confiar en los medios materiales y dejaban todas estas cuestiones en manos de la Providencia, ésta, a veces, les era esquiva, y como los antiguos griegos, quizá llevados por una fe infantil, tendían a echarle la culpa a Dios por algún pecado del pueblo cometido, pero cuando las cosas salían bien podían celebrar dicho acontecimiento durante siglos amparados por el patronazgo de algún santo o de alguna imagen de Nuestra Señora. Otras veces la piedad de los bilbilitanos se veía premiada por la visita de algunos personajes que luego llegarían a ser relevantes santos de la iglesia como San Vicente Ferrer, que a principios del siglo XV, y en varias ocasiones visita nuestra ciudad. Este dominico valenciano, dedicado a la predicación como buen seguidor de Santo Domingo de Guzmán, era llamado «El Ángel de Apocalipis» y conseguía con sus conocidos sermones de Cuaresma la conversión de unos y el temor de otros. Muchas leyendas y devociones dejó este santo varón en su vagar por los pueblos de España, en Calatayud, desde luego, dejó una impronta singular que perduraría siglos y siglos. No nos detendremos en este capítulo en recopilar una a una estas tradiciones, que dejaremos para otra u otras entradas, pero sí en aquella que se convirtió en una temible profecía: que el caserío de Calatayud, ¡perecería bajo las aguas!. No sabemos si esta conclusión la alcanzó el propio San Vicente o los habitantes de nuestra ciudad siglos atrás, pero el caso es que nos llevó a buscar la protección de nuestro patrono San Íñigo defendiendo su patria y solar y también a intentar hacer todo lo posible para que estos lúgubres términos inundatorios no llegasen a consumarse nunca, he aquí el comienzo de nuestra leyenda de este azud sagrado tan olvidado. Los bilbilitanos, asustados por los augurios del valenciano, corrieron a colocar su imagen sobre este azud que contenía las aguas de los barrancos que desde el término de Ribota, recorrían toda la sierra y asolaban nuestra ciudad para detener las violentas sacudidas de las aguas, otros cuentan que también se enterró un santo Cáliz para el mismo fin, y que se encuentra enterrado bajo la tierra dura y seca de estos parajes. Ha pasado el tiempo y estas leyendas se olvidan, pero el nombre del lugar permanece ajeno al tiempo. De algunos niños, he oído decir, que antiguamente se dedicaron a abrir pequeños hoyos en el suelo para encontrar ese Cáliz de protección, y uno echa de menos esa inocencia e incluso esa ilusión que les llevaba a adentrarse por estos lugares tan agrestes.
Ahora no buscamos la protección de lo alto, la buscamos en los ingenieros o en los arquitectos para que nos lo arreglen todo; quizá pasados todos estos siglos esté aún enterrada la imagen de San Vicente esperando que alguien se decida a encontrarla y a pedirle algo, no lo sé, el único premio que tiene ahora mismo este azud, es el de ese silencio que cura y que tan necesario es en estos tiempos de locura, de intereses creados y de codicia.