Las puertas de la cárcel se habían cerrado con ímpetu para impedir que el populacho tomara la justicia por su mano. Las turbas zaherían a los detenidos mientras los guardias intentaban contenerlas con violencia. Silvestra escuchaba los gritos de la gente, llorando, en el rincón de un calabozo en el que había sido recluida. Su cara estaba llena de arañazos y uno de sus ojos sangraba sin parar. Había recibido bofetones, tirones de cabello y  pedradas, y el terror le había impedido siquiera observar la suerte de su protegido.
pedradas, y el terror le había impedido siquiera observar la suerte de su protegido.
Sebastián por su parte, extrañamente, parecía tranquilo. Sí, había sentido golpes e insultos, pero no le parecía más que una farsa: «al final se aclarará todo y no podrán contra mi». Su soberbia le llevaba a rechazar, con violencia incluso, el escaso mendrugo de pan que le ofrecían en ese mísero cuchitril, e insultaba a los encargados de su guarda.»¡Soy inocente!», exclamaba.
El juicio se puso en marcha, el corregidor y las autoridades tomaron cartas en el asunto con celeridad para decidir la suerte del preso. Se buscaban pruebas y hechos que refutaran la culpabilidad del ya conocido como «estudiante de las muertes». Muchos eran los que se ofrecían a declarar pero la mayoría lo hacían en falso, uno de ellos, Galo, un labrador que venía de trabajar de unas fincas, cerca del azud del molino, afirmaba sin tapujos:-» Sí, yo lo vi a las diez, iba en compañía de la de la Correa y juntos, parecían correr mucho llevando una bolsa con dineros». Muchos otros con informaciones veraces no se atrevían a declarar, como Juliana la Pantalona, fiel testigo de los hechos; la administración de justicia dejaba mucho que desear y la gente no se fiaba del trato que pudiera recibir o de las torturas.
 Llegó el día en que Silvestra tuvo que presentarse ante el tribunal. Dentro de su celda no parecía que pasara el tiempo pero ella estaba visiblemente más delgada, cubierta de andrajos y con la piel llena de erupciones por los chinches que habitaban la sucia esterilla sobre la que yacía a todas horas. Aunque en principio las investigaciones se centraron en su posible culpabilidad, parecía más que probable que ella no tuviera nada que ver en las muertes cometidas. La fuerza, ensañamiento y brutalidad de las acciones que se habían visto en esa casa, no parecían propias de alguien de su complexión. El crucifijo que presidía la sala turbó el semblante de Silvestra. Ésta parecía más temer el castigo divino que el humano, pues estaba decidida a hacer cuanto fuera porque Sebastián quedara ya libre. Tras unos primeros instantes de aturdimiento, la cara de la patrona empezó a centrarse en la mentira, largamente meditada, que salvaría al objeto de su devoción: Sebastián había pasado la noche en su compañía, juntos habían yacido, y esas ropas ensangrentadas no eran más que las que utilizaban al disponer de la carne de alguna de sus gallinas. Las palabras amenazantes y las caras bruscas de los encargados de juzgarla no parecían cambiar su firme decisión de protegerlo a toda costa. Aquella declaración de Silvestra, como era de esperar, no parecía en absoluto creíble, sus palabras temblorosas se tornaron en un barullo de informaciones inconexas. La suerte del estudiante parecía estar echada de antemano. Sin embargo, el atrevimiento de la patrona, no quería quedar sin castigo para los componentes del tribunal, por lo que decidieron amenazar su semblante con unas cuerdas destinadas a lacerar su cuerpo, hasta que no quedara carne sobre hueso, haciendo que eligiera entre esa negra suerte o la anhelada libertad. Silvestra estaba decidida a sufrir los mayores tormentos, su alma ya se hallaba en un continuo infierno desde que apareció en su vida aquel ser inhumano y pérfido. No parecía que una pena tan dura fuera a añadir más pesar a una vida ya rota. Decidida estaba en este punto cuando pensó en pedir, al que ella deseaba que corriera mejor suerte, una certeza de su amor. Una confirmación, por parte de Sebastián, que le ayudara a superar toda aquella prueba de dolor. La casualidad quiso que, aquella misma semana en la que habría de decidirse la suerte de Silvestra,ésta tuviera noticias de que la celda de su amado se encontraba a escasos metros de la suya, por lo que podría comunicarse con él aunque fuera por medio de cortas y altas voces. Aquella noche de julio nuestra patrona se asomó como pudo al respiradero, si puede llamarse así, que comunicaba con el estrecho corredor donde se encontraba emparedada. Sus palabras fueron claras y fuertes a pesar de notar su pecho hendido de dolor, desesperanza y miedo:-» Sebastián ¿me amas?»; de repente, en medio de esa atmósfera húmeda, fétida y sofocante, una voz surgida como de la más obscura de las cavernas del infierno, profirió un alarido de odio. Era Sebastián. El escuchar la voz de la que antes fue su protectora, hizo que de él saliera un torrente de desprecio dirigido hacia la frágil Silvestra: – «Te odio como nunca he podido odiar. Eres el ser más infecto y minúsculo que he podido toparme en esta vida, ¿quién te crees tú para suponer siquiera que pudiera amarte? ¿no tienes bastante con haber sido una ramera esa noche que te gocé?. No oses volver a hablarme, ¡maldita seas!¡malhaya el día que aparecí en ese asqueroso cubil donde habitas!». Los golpes de los guardias pusieron dique a ese torrente de aborrecimiento y de rabia. Silvestra estaba helada, fría como el suelo lleno de orines sobre el que se apoyaba. Su cuerpo acabó de derrumbarse, y su alma también. El puñal del desengaño se le había clavado fuerte en su cuerpo débil y exhausto. Ya no lloraría nunca más. A la mañana siguiente, la amenaza velada del tribunal presentándole las mismas cuerdas con las que iba a ser torturada, bastaron para que Silvestra se desdijera de todo lo dicho en favor de Sebastián, es más, añadió detalles que cerraban mucho más el círculo en el caso de su antes protegido.
Llegó el día en que Silvestra tuvo que presentarse ante el tribunal. Dentro de su celda no parecía que pasara el tiempo pero ella estaba visiblemente más delgada, cubierta de andrajos y con la piel llena de erupciones por los chinches que habitaban la sucia esterilla sobre la que yacía a todas horas. Aunque en principio las investigaciones se centraron en su posible culpabilidad, parecía más que probable que ella no tuviera nada que ver en las muertes cometidas. La fuerza, ensañamiento y brutalidad de las acciones que se habían visto en esa casa, no parecían propias de alguien de su complexión. El crucifijo que presidía la sala turbó el semblante de Silvestra. Ésta parecía más temer el castigo divino que el humano, pues estaba decidida a hacer cuanto fuera porque Sebastián quedara ya libre. Tras unos primeros instantes de aturdimiento, la cara de la patrona empezó a centrarse en la mentira, largamente meditada, que salvaría al objeto de su devoción: Sebastián había pasado la noche en su compañía, juntos habían yacido, y esas ropas ensangrentadas no eran más que las que utilizaban al disponer de la carne de alguna de sus gallinas. Las palabras amenazantes y las caras bruscas de los encargados de juzgarla no parecían cambiar su firme decisión de protegerlo a toda costa. Aquella declaración de Silvestra, como era de esperar, no parecía en absoluto creíble, sus palabras temblorosas se tornaron en un barullo de informaciones inconexas. La suerte del estudiante parecía estar echada de antemano. Sin embargo, el atrevimiento de la patrona, no quería quedar sin castigo para los componentes del tribunal, por lo que decidieron amenazar su semblante con unas cuerdas destinadas a lacerar su cuerpo, hasta que no quedara carne sobre hueso, haciendo que eligiera entre esa negra suerte o la anhelada libertad. Silvestra estaba decidida a sufrir los mayores tormentos, su alma ya se hallaba en un continuo infierno desde que apareció en su vida aquel ser inhumano y pérfido. No parecía que una pena tan dura fuera a añadir más pesar a una vida ya rota. Decidida estaba en este punto cuando pensó en pedir, al que ella deseaba que corriera mejor suerte, una certeza de su amor. Una confirmación, por parte de Sebastián, que le ayudara a superar toda aquella prueba de dolor. La casualidad quiso que, aquella misma semana en la que habría de decidirse la suerte de Silvestra,ésta tuviera noticias de que la celda de su amado se encontraba a escasos metros de la suya, por lo que podría comunicarse con él aunque fuera por medio de cortas y altas voces. Aquella noche de julio nuestra patrona se asomó como pudo al respiradero, si puede llamarse así, que comunicaba con el estrecho corredor donde se encontraba emparedada. Sus palabras fueron claras y fuertes a pesar de notar su pecho hendido de dolor, desesperanza y miedo:-» Sebastián ¿me amas?»; de repente, en medio de esa atmósfera húmeda, fétida y sofocante, una voz surgida como de la más obscura de las cavernas del infierno, profirió un alarido de odio. Era Sebastián. El escuchar la voz de la que antes fue su protectora, hizo que de él saliera un torrente de desprecio dirigido hacia la frágil Silvestra: – «Te odio como nunca he podido odiar. Eres el ser más infecto y minúsculo que he podido toparme en esta vida, ¿quién te crees tú para suponer siquiera que pudiera amarte? ¿no tienes bastante con haber sido una ramera esa noche que te gocé?. No oses volver a hablarme, ¡maldita seas!¡malhaya el día que aparecí en ese asqueroso cubil donde habitas!». Los golpes de los guardias pusieron dique a ese torrente de aborrecimiento y de rabia. Silvestra estaba helada, fría como el suelo lleno de orines sobre el que se apoyaba. Su cuerpo acabó de derrumbarse, y su alma también. El puñal del desengaño se le había clavado fuerte en su cuerpo débil y exhausto. Ya no lloraría nunca más. A la mañana siguiente, la amenaza velada del tribunal presentándole las mismas cuerdas con las que iba a ser torturada, bastaron para que Silvestra se desdijera de todo lo dicho en favor de Sebastián, es más, añadió detalles que cerraban mucho más el círculo en el caso de su antes protegido.
Qué decir de las declaraciones de Sebastián. Su soberbia añadía un matiz de desprecio a cada una de sus respuestas y, más de una vez, fue vejado por los encargados de su custodia debido a su comportamiento lleno de odio y aparente superioridad. Fue torturado pero se negó a declararse culpable. El caso ya estaba decidido, al fin llegó la sentencia: «Nos, en nombre de nuestro soberano y Dios Todopoderoso declaramos al reo culpable del asesinato de cuatro almas en calle cercana al convento de los dominicos y condenado a trabajos forzados en las minas que disponga esta audiencia».
La sentencia cayó como un jarro de agua fría en el ánimo de los bilbilitanos que alzaron las voces pidiendo un endurecimiento del castigo. Sebastián, por su parte, sentía que había burlado a la misma justicia con una sentencia tan leve.
Silvestra, después de haber prestado declaración, fue echada de la cárcel como si se tratara de un animal. Deambulaba por las calles perdida, siendo la murmuración de todo el pueblo que nunca le iba a perdonar el haber amado a quien no debía. Tras volver a su casa se dio cuenta que nadie querría nunca más aparecer por allí, ninguna de sus habitaciones sería ocupada por otro estudiante ni nadie pediría nunca más sus servicios como sastra. Aun teniendo lugar donde cobijarse, estaba condenada a morir de hambre, por lo que decidió pedir en la puerta de los conventos un poco de pan, a quien quisiera ofrecérselo.
 Al haberse considerado la sentencia excesivamente leve, el caso pasó a la Real audiencia en Zaragoza, allí el caso se amplió y surgieron nuevas declaraciones, que esta vez sí, eran reales. Juliana la Pantalona, indignada ante la «buena suerte» que parecía correr el estudiante, decidió añadir su granito de arena a la animadversión que había logrado cosechar el sujeto entre las gentes de Calatayud: «Ustedes sabrán que yo vivo en la plaza cercana a la casa de las muertes y allí, bien de mañana, puedo decirles que vi salir a ese desgraciado embozado en su capa. Yo misma descubrí esos horribles crímenes al notar la puerta de la casa cerrada tan temprano». La sentencia definitiva no se hizo esperar, el reo sería condenado a muerte en horca. Para añadir un matiz de escarmiento público, ante el escándalo suscitado, su cabeza descuartizada colgaría de la puerta de la cárcel de Calatayud y sus manos sobre la casa donde se cometieron los crímenes.
Al haberse considerado la sentencia excesivamente leve, el caso pasó a la Real audiencia en Zaragoza, allí el caso se amplió y surgieron nuevas declaraciones, que esta vez sí, eran reales. Juliana la Pantalona, indignada ante la «buena suerte» que parecía correr el estudiante, decidió añadir su granito de arena a la animadversión que había logrado cosechar el sujeto entre las gentes de Calatayud: «Ustedes sabrán que yo vivo en la plaza cercana a la casa de las muertes y allí, bien de mañana, puedo decirles que vi salir a ese desgraciado embozado en su capa. Yo misma descubrí esos horribles crímenes al notar la puerta de la casa cerrada tan temprano». La sentencia definitiva no se hizo esperar, el reo sería condenado a muerte en horca. Para añadir un matiz de escarmiento público, ante el escándalo suscitado, su cabeza descuartizada colgaría de la puerta de la cárcel de Calatayud y sus manos sobre la casa donde se cometieron los crímenes.
Pasado poco tiempo, en una mañana fría del invierno, con la niebla cubriendo como un velo el cruento escenario donde habría de llevarse a cabo la ejecución; Sebastián subía las escaleras del cadalso observando, con mirada vacía, la cuerda que pronto iba a dar cuenta de sus aberraciones. Al borde del patíbulo, mientras un franciscano pronunciaba unas oraciones destinadas a la salvación de su alma, el reo denotaba una actitud extrañamente serena. Él seguía considerándose inocente. Sus ojos parecían llenos de un extraño triunfo. «¡Al fin he alcanzado la inmortalidad que envidié de aquella lápida que solía visitar en la iglesia de Santa Lucía!, ¡Sebastián Blasco quedará en la memoria de Calatayud para siempre!», pensó el estudiante en su delirio. Instantes después sus obsesivos pensamientos se supendían en el aire. Unos ojos saliendo de sus órbitas, terroríficos e inquisitoriales adornaba el trágico final del estudiante de las muertes.
La noticia fue recogida con júbilo por un pueblo deseoso de venganza. La gente observaba con una mezcla de temor, curiosidad y orgullo, la cabeza de Sebastián sobre la cárcel de Calatayud. Silvestra, en aquel momento, pasaba por la calle camino de la iglesia de San Pedro de los Serranos para recibir un poco de sopa de los frailes de San Antón, cuando alzando la vista vio sobre ella la testa desfigurada del que había sido el único amor y también su mayor desgracia. Acercándose con valentía ante tan horrible escena, situándose bajo ese colgajo informe, pareció que la antigua patrona respiraba con deleite ese perfume de muerte mientras reía con una mueca de locura. Sí, esta vez, hasta la razón parecía haberla abandonado.
Fin
«El estudiante de las muertes» está basada en un hecho real ocurrido en Calatayud a principios del siglo XVIII. Tanto el caso como la posterior condena aparecen en la «Historia de Calatayud» de Vicente de la Fuente, pp. 497 y 498. 
La calle de las muertes es la actual calle del teatro de Calatayud. Ya no quedan vestigios de la casa donde se cometieron los crímenes. Probablemente en su lugar se erija una moderna e impersonal casa. Sí existe, sin embargo, la cárcel, hoy transformada en vivienda partícular, en la actual plaza de Goya.
La lápida que antes se encontraba en la iglesia de Santa Lucía de Calatayud, hoy podemos observarla a la salida de la puerta falsa de la iglesia de San Pedro de los Francos.
Gracias por haber seguido esta historia hasta el final, perdonad sus muchos errores.
El estudiante de las muertes de Calatayud – Capítulo I
El estudiante de las muertes de Calatayud – Capítulo II
El estudiante de las muertes de Calatayud – Capítulo III
El estudiante de las muertes de Calatayud – Capítulo IV



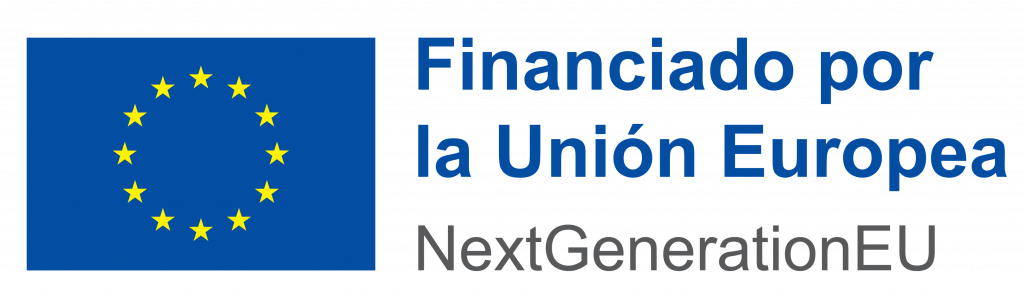
La Historia de los pueblos y las ciudades está llena de capítulos como éste, que nos recuerdan que los hombres y las mujeres estamos mucho más cerca de la locura y la barbarie de lo que creemos en nuestras modernas casas, con todas nuestras comodidades…
La verdad que sí, por mucho que avancen las sociedades siempre se repiten episodios de este calibre. Ahora, las plazas de los pueblos son las pantallas de nuestros televisores. En ellas personas «entendidas», repiten el papel de las alcahuetas más despiadadas alzándose como espadachines de la verdad y del pensamiento único, y ofreciendo sólo carnaza. Muchas gracias por haber seguido esta historia Mónica, me alegro que te haya gustado. Un abrazo.