Ya empezaba a clarear en aquel día de Santa María Magdalena de 1709, serían las cinco menos cuarto de la mañana y el frescor mañanero se abría paso entre los muros fuertes y húmedos de aquella casa de la calle de San Antón. Juan, con solo quince años, había visto marcada su vida en los últimos años con la muerte temprana de su padre que no le dejó otra herencia que una azada y un porvenir de trabajo duro en el campo. Su madre estaba casi a su lado, enferma y quejosa, quizá la única razón por la que Juan no había abandonado todavía aquella ciudad de Calatayud que remontaba aquel siglo con un poco más de pobreza de la que ya estaban acostumbrados sus moradores.
Después de desayunar lo que había conseguido por el suelo de los campos vecinos al suyo, es decir, alguna ciruela regada con un poco de vino. Juan se siente ya fuerte para encarar lo que significa un caluroso día bajo el sol de julio.“El calor de Virgen a Virgen”, comentaba para sus adentros, mientras se topaba adormilado con la silueta de un hermano franciscano que vendría de visitar el lecho de algún enfermo.
Al pillarle de camino hacía la vega, nuestro amigo, paraba todos los días en el templo de san Antón, una pequeña y pobre iglesia regida por los frailes antonianos. Ésta descollaba, como podía, de entre los tejados de aquellas casas de un solo piso del mísero barrio de las Tenerías. Era la hora de la misa, todo estaba en silencio. La feligresía era escasa, porque de haberla, andaba repartida en aquel sinnúmero de conventos, oratorios y colegiatas que adornaban nuestra ciudad en aquellos años. Las pequeñas ventanas añadían un poco de luminosidad a aquella escena de la consagración única cada vez. El abundante incienso subía estático hacia las bóvedas. Cuatro palabras en latín retumbaban inquietas entre sus paredes y parecían revolverse hasta encontrar un oído en quien entrar o un alma a la que teñir de calma.
 Juan no tenía prisa sentado en aquel gélido suelo, pero notaba, que la visita se alargaba más de la cuenta. Su inquieto fervor estaba frío, como la tumba desleída sobre la que medio dormitaba. De repente, en la capilla de su izquierda, un pequeño ruido inapreciable altera su consciencia. El murmullo procede de un pequeño altar dedicado a la Virgen de la Cabeza, el cual se encuentra iluminado con tres velas solas de sebo, lo justo para poder apreciar la silueta de una talla de vestir. Del retablo una de las tablas se ha descolgado y una pequeña luz salta juguetona y atrayente desde el hueco que se abre tras ella.
Juan no tenía prisa sentado en aquel gélido suelo, pero notaba, que la visita se alargaba más de la cuenta. Su inquieto fervor estaba frío, como la tumba desleída sobre la que medio dormitaba. De repente, en la capilla de su izquierda, un pequeño ruido inapreciable altera su consciencia. El murmullo procede de un pequeño altar dedicado a la Virgen de la Cabeza, el cual se encuentra iluminado con tres velas solas de sebo, lo justo para poder apreciar la silueta de una talla de vestir. Del retablo una de las tablas se ha descolgado y una pequeña luz salta juguetona y atrayente desde el hueco que se abre tras ella.
Juan quiere mirar más allá, está hipnotizado por ese fulgor extraño y loco. No entiende nada de lo que pasa pero no va a avisar a ninguno de los frailes que habitan el vecino convento. Se levanta, camina, y se acerca; la luz es cada vez más inconstante. Nuestro amigo quiere llegar a la fuente de aquella claridad por su propia cuenta y riesgo, y, se agacha para entrar por el hueco dejado por la antigua tabla carcomida y húmeda que antes cubría ese silencio. Le tiemblan las piernas, siente un gran vacío en el estómago y nauseas. Tiene miedo. Piensa en almas de aparecidos o en cualquier cosa terrible, quizá en alguna figura informe que le arrebate lo poco que tiene, su vida. De repente, y sin dejar de salir de su asombro, se topa con una sala pequeña cubierta con una bóveda simple. La luz procede de allí, pues se encuentra llena de velas. Él no sale de su asombro. En el centro de la sala una persona cubierta únicamente con un sayo yace con los ojos cerrados. Juan quiere gritar y llamar a alguien pero algo se lo impide. Un grito ahogado de angustia no acierta a salir de ese reducto lleno de humedad y de podredumbre. Después: silencio.
Esa misma noche a Juan lo encontraron tirado y a punto de morir cerca del fosal de la calle de las almas. En medio de su agonía quiere contar a todo el mundo lo ocurrido, pero lo toman por el desvarío de un enfermo…
De esa iglesia de San Antón nada queda, ni de sus frailes, ni prácticamente del barrio que hemos visto sucumbir bajo torres de pisos sin personalidad; pero la casa de Juan aún resiste, sola, abandonada, triste. Ella es la única que conoce el fin de esta historia y pronto caerá, dejándonos un Calatayud un poco más huérfano de personalidad.



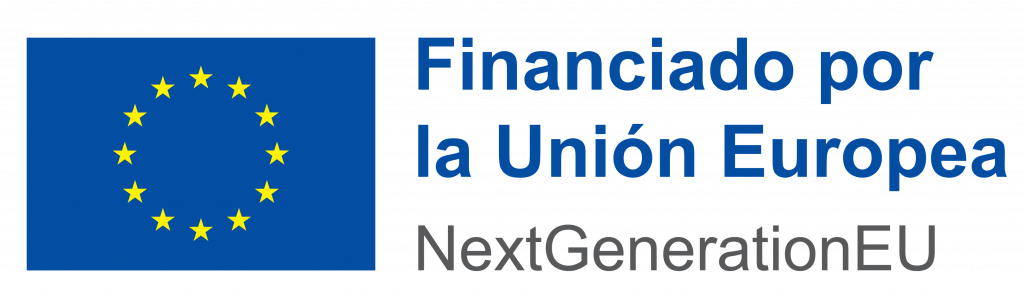
Hola, has escrito una preciosa evocación de nuestro querido Calatayud, que tantas historias tiene para contar. Ojalá tu sensibilidad se extendiera a políticos locales y a propietarios. Saludos.