Era el día 5 de un mes de enero de los primeros años de la década de 1940. El invierno de aquel año era especialmente duro, lleno de fríos y escarchas. Nos encontramos en Calatayud, más concretamente en el corazón de la ciudad, en su plaza del Mercado. Ayer como hoy, las ilusiones de los niños en ese día mágico son capaces de derretir hasta la más recia de las nieves. En una de las antiguas casas de la plaza, habitaban varios niños que esperaban ansiosos la llegada de sus majestades, los magos de oriente. Todo eran nervios, preguntas y desvelos; todo eran incógnitas: «¿recibiré muchos regalos?», «¿los reyes serán generosos conmigo?», «¿habré sido lo suficientemente bueno este año?». Los antiguos balcones de la casa, con los cristales casi totalmente empañados, dejaban entrever un cielo bellísimo plagado de estrellas, preludio de una gran helada. La madre de los pequeñajos se afana en dejar todo en orden para que todo sea perfecto al día siguiente. Cuando más ocupada se encontraba ésta, uno de los niños, el más pequeño, le pregunta ansioso: «Mamá, ¿estás segura que los Reyes sabrán llegar a Calatayud?». La madre se queda estupefacta ante la pregunta, «Claro que sí hijo mío», responde. El niño no parece muy convencido por la respuesta y se queda pensativo mirando al infinito con cara de tristeza. De repente, ante la sorpresa de todos los niños, la madre los reúne y les dice: «Chicos, los reyes magos deben estar llegando ahora mismo a Calatayud. Seguidme, vamos a la azotea y podréis ver la comitiva real». Las expresiones de alegría y sorpresa de los críos hacen esbozar una sonrisa en ella que los coloca en fila rumbo a la terraza de la casa.
El frío de la escalera no es ningún obstáculo, ni siquiera los altos escalones. El más pequeño de todos es, ahora mismo, un hatajo de nervios. La débil puerta de madera que da acceso al terrado se abre con ímpetu. Los niños, que esperan ansiosos las instrucciones de la madre, se arropan como pueden gracias a sus pequeñas mantas, pero no tienen frío. Su corazón corre veloz, pudiera ser que la primavera ya hubiera llegado de repente. «Mirad hacia allá», dice ella, «¡hacia el sur!». Todos los niños se agolpan en la barandilla. «¡Esas luces que veis, son las de la comitiva de los reyes!». Efectivamente, unas tenues luces asoman en el horizonte lejano. «¡Tenéis que acostaros ya, los Reyes no pueden pillaros despiertos!». Los pequeñuelos, con cara de susto, se apresuran a desandar todo el camino hasta su confortable piso. El benjamín pareciera que hubiera recuperado la fe y la ilusión de repente. La madre, que había tardado un poco más de la cuenta cerrando las puertas de la azotea, se encuentra a todos sus hijos engullidos por las sábanas de sus camitas. El más pequeño, al ver que entra la madre, cierra rápidamente los ojos. No quiere que los reyes lo dejen sin regalos. Pronto el sueño envuelve sus cuerpecitos y la paz reina en el hogar. La madre esboza una sonrisa al verlos tan quietos. Esas luces mágicas que los niños confundieron con las de sus queridos reyes de oriente, sólo eran las bombillas del barrio de la estación. La madre no había querido, ni por un momento, que las dudas estropearan la mejor noche del año para ellos, la noche de Reyes. Un beso parece sellar sus cabecitas llenas de anhelos y confianza.
No, no creáis que ésta es una de las invenciones del que aquí os escribe. Es una historia real. La azotea todavía existe (fotografía) esperando paciente la visita de otros niños que vengan a soñar junto a ella.



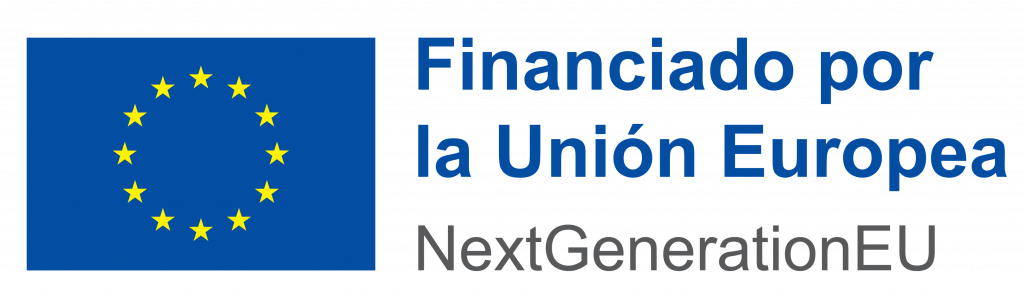
Preciosa historia Carlos!! Desde èse balcón haces renacer la magia.
Carlos… como todas tus historias… preciosa…
que suerte tenerte por aqui.
Un abrazo…
Muchas gracias por vuestros comentarios. Es una historia que me cautivó y quería compartir con todos vosotros. Un abrazo.