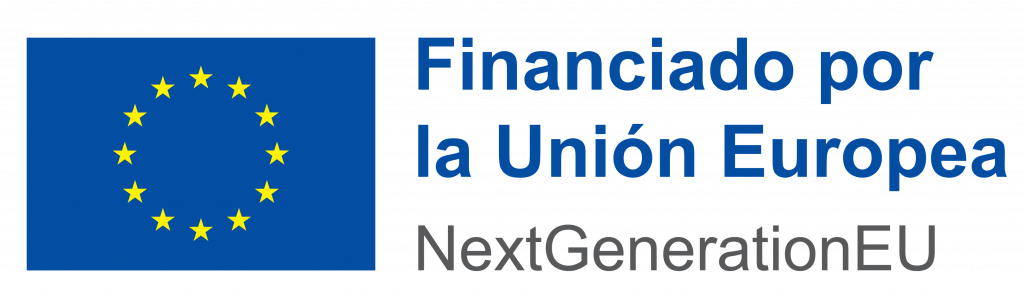Fray Gonzalo de San Elías, era el hijo de una familia pobre de labradores de la vega de Calatayud. Sus padres, pertenecientes a una familia muy humilde, ante la imposibilidad de dar de comer a sus seis hijos; habían visto como un alivio que, el pequeño de ellos, sintiera deseos de convertirse en fraile en el convento de Carmelitas descalzos de la ciudad. No en vano, la familia de Gonzalo, eran renteros de las tierras de éste monasterio y tenían un contacto directo con los hermanos que lo habitaban. Los pasillos del convento habían contemplado las travesuras de éste y lo habían visto crecer, en las frecuentes visitas que su padre, Tomás, hacía a los carmelitas para llevar los productos del campo conseguidos con el sudor de su frente.

Gonzalo era más reservado que el resto de sus hermanos y desde pequeño contemplaba con admiración la vida sencilla de los frailes, que con su hábito marrón, habían sido como su segunda familia. Varias veces se veía a nuestro amigo embobado en la iglesia mirando el altar mayor o la imagen de Santa Teresa; y las vidas de los santos de la orden habían sido como los cuentos que habían ilustrado su infancia. El día que al fin logró entrar como hermano lego entre los muros del convento fue para él una mezcla de alegría y de paz, era como un objetivo varias veces anhelado y al fin conseguido.
Corrían los últimos años del ilustrado siglo XVIII y el convento de Carmelitas descalzos, era uno de los principales de su provincia, no sólo por la cantidad de vocaciones que lo adornaban, si no por ser una de las principales y más renombradas casas de estudios.
A Gonzalo los oropeles parecían importarle muy poco, su día a día estaba basado en la oración más sincera y en el trabajo más duro, el de la huerta del convento. A veces se dedicaba a otros menesteres dentro de esa santa mansión, pero la verdad es que había encontrado verdadera afición en seguir los pasos de su padre y convertirse en un labrador honrado y trabajador, eso sí, vestido con el marrón carmelitano. No se le resistían a nuestro hermano ni los injertos, ni los venenos naturales para acabar con las plagas. Sus oraciones mezclaban el culto a Dios con los ruegos por verse librado de pedrisco y heladas, las cuales son frecuentes en la vega bilbilitana.
El hermano San Elías, pasaba desapercibido entre las paredes del convento de San José, no era una persona que destacara,ya que su vida era muy humilde y callada. Al ser lego no visitaba el coro ni dedicaba horas al estudio de la escolástica, de hecho no sabía leer ni escribir, sólo garabateaba en algunas ocasiones su nombre canónico cuando le era solicitado.
Pasaba el tiempo y el huerto de los carmelitas, gracias a los cuidados de nuestro hortelano, había logrado poco a poco mejorar su producción y los frailes descalzos gustaban de pregonar las virtudes de sus frutos. Pocas veces se agradecía directamente la labor a nuestro amigo, más bien se obviaba, él no era el único que se dedicaba a estos trabajos, pero desde luego era el que más entendía y el que más cariño ponía a cada árbol, a cada hortaliza que adornaba la parda tierra.
Muchas veces, de forma callada y oculta, Gonzalo abría la portezuela del jardín y repartía parte de lo obtenido en la cosecha entre los pobres que por aquel entonces, vagaban en abundancia por la ciudad. Muchos de ellos se hacían fama de sus virtudes santas pero él no quería recibir ni un elogio, no lo necesitaba, una sonrisa de agradecimiento era más que suficiente.
Cierto día, en el mes de agosto, después de la fiesta de San Agustín, una extraordinaria noticia hizo temblar los muros del convento de San José:

-«¡Un heraldo del Rey Carlos IIII, que Dios lo guarde, manda llevar al Palacio de Madrid una selección de los mejores frutos de la huerta de Calatayud y de los pueblos vecinos!»
-«¡Dios bendito!, dijo el prior, ¡nuestra huerta es una de las más nombradas de Aragón!, ¡nosotros debemos estar entre los que primero agasajemos al Rey con los productos de nuestra tierra!. Con estos pensamientos, el buen fraile, no sólo recibiría el aplauso de los hermanos de su provincia, si no que también, sería un poco la «envidia» del resto de conventos de la ciudad. Ya no sólo sería su fama de santidad, pobreza y observancia, además sería la huerta lo que haría que el de San José, fuera el más famoso de los cenobios bilbilitanos aunque no fuera el más antiguo. Un buen baño de elogios se había dado la orden años antes, a la muerte y posterior entierro, del Venerable Domingo de Ruzola, ahora el reconocimiento no vendría sólo de su oración, también de su laboriosidad.
Al fin se acercaba el día de recogida y fray Gonzalo, al corriente de toda la historia, había mimado cada uno de los detalles para que la cosecha de ese año fuera mejor que las anteriores. Los abonos mejores le habían sido suministrados y también las mejores herramientas para llevar a cabo su labor de manera excepcional. Sólo unos pocos frutos serían los seleccionados de entre todos para ser llevados a Madrid. No sólo era el resto de monasterios el que competía por tan alto honor, también las familias nobles como los Liñanes o los Pujadas, propietarias de grandes extensiones, querían hacer valer su favor ante la lujosa corte real. En la huerta del de San José uno de los perales, era el preferido de nuestro fraile, varias de sus ramas se encontraban cargadas de unas grandes y ricas peras, lo que hacía necesario sostenerlas con gruesos palos para evitar su caída. Ese día estaba prevista la recogida, había que evitar una maduración excesiva que dañara el fruto antes de ser catado por la insigne boca del monarca. Los frailes se afanaban en ayudar para dejar todo previsto, hasta los que sólo se dedicaban al estudio, echaron una mano esa vez. Cuando más enfrascados se encontraban en dicha labor, el hermano San Elías se fijó en la portezuela que daba acceso a la calle, tras ella varios ojillos tristes miraban con ansias el afán de la comunidad. Gonzalo, aprovechando el despiste general se aproxima a sus pobres y de su cesta ofrece todo lo que tiene. Los mendigos se agolpan bendiciéndolo, las peras de su querido peral, desaparecen con una velocidad vertiginosa de entre los juncos de su cesto, al final, el último pobre que había esperado con paciencia su ración de comida del día se aproxima con humildad y comprueba que el fraile sostiene un único fruto en sus manos que le ofrece con mansa alegría. El mendigo mira a Gonzalo y mira la fruta, una pera grande y hermosa que parece llamarlo a gritos, sin embargo hay algo que le impide tocarla. Nuestro fraile le pregunta curioso -«¿os ocurre algo hermano?», a lo que el mendigo responde, -«mire señor, todo Calatayud se hace eco del regalo que hay que llevar al Rey don Carlos, yo he sido hortelano en mi pueblo natal y puedo asegurarle que ese fruto que sostiene entre sus manos es digno de ser comido por él, devuelva esa pera al cesto y ofrézcala a nuestro soberano». Gonzalo estaba atónito pero quiso ver en eso una señal del cielo por lo que después de mirarlo con dulzura, se recogió nuevamente entre las tapias de su Casa.
Los carmelitas habían ya terminado su costoso trabajo, y una selección de sus frutos partiría a Madrid esa misma tarde, entre ellos se encontraba la pera que el mendigo había rechazado. El carro se completó con cestas de otros conventos y de otras casas nobles. Pronto se conocería el veredicto.
En la corte Godoy, ministro del Rey Carlos, artífice de la «brillante idea», desviaba la atención del monarca con pasatiempos varios. Normalmente eran los relojes la afición de este soberano con fama de bonachón, pero había que inventar algo nuevo para dar cierta emoción a los días de la Corte; no todo iba a ser el vestido de la Reina Maria Luisa o la visita de la duquesa de Osuna o el retrato de Goya. Godoy quería ofrecer un tributo a la antigua usanza, en especie, de todo el país a su querido Rey. Los asuntos de despacho, desde luego, corrían de su cuenta y riesgo, eso era sabido por todos.
Madrid bullía de alegría en esos días y los salones del Prado se encontraban atestados de majos, majas y nobles que parecían querer competir en prestancia y en galanura. El palacio real no era ajeno a estos preparativos e iba a dar una muestra de la largueza del soberano de las españas ofreciendo varios costosos banquetes en el que se alternarían las verduras y frutas ofrecidas por sus amados súbditos, las carnes y los vinos de calidad de las mejores cosechas. Varias regiones de España estaban pendientes de conocer el elogio que, sin duda, derivaría de la boca del monarca, entre ellos, claro está, los bilbilitanos, que miraban con ansia una distinción que por lo menos les llenaría de orgullo. Hoy unos pescados de Málaga con unas hortalizas del reino de Murcia, mañana otras variedades de variados puntos de España y así día tras día, hasta que por fin, la tercera jornada, llegaron a la mesa de Carlos IV los frutos de nuestra tierra. El monarca pudo saborear las borrajas, los pimientos, las acelgas y otras humildes delicias acompañadas de cordero aragonés. Así hasta la hora del postre en que, en medio de un amplio frutero, el monarca eligió, después de una gran vacilación, la pera que había recogido fray Gonzalo de San Elías. El Rey, ayudado por su mayordomo, peló el manjar y poco a poco, y en total silencio, lo comió con voraz apetito. Los ojos de todos estaban puestos en la boca del emperador de medio mundo que , a pesar de poseer inmensas riquezas, acababa de disfrutar comiendo el fruto de uno de los conventos más humildes de todas sus posesiones; -«¡exquisita!» dijo don Carlos como presa de un gran entusiasmo, -«¡no he comido cosa igual!». El rumor corría entre las bocas de los cortesanos que se apresuraban, como si de una brasa ardiente se tratara, a pasárselo rápidamente de unos a otros. Al fin éste llegó a los oidos de varios nobles

bilbilitanos que habían acompañado a la expedición en su periplo por los caminos de Aragón y de Castilla. El ministro Godoy como muestra de agradecimiento, quiso ponerse en contacto con la comisión, que desde Calatayud, había viajado hasta la corte para manifestarles su cordialidad y comunicarles el beneplácito del Rey: -«Mis nobles señores, gracias sean dadas por parte del soberano don Carlos y de la Reina, sólo, a título de curiosidad, nos gustaría saber si conocen la procedencia de esa pera que fue servida en la hora del postre a su majestad». La expedición bilbilitana, que conocía la procedencia de la mayoría de los productos manifestó sin dudar: -«del convento de San José de los Carmelitas descalzos de la ciudad de Calatayud, uno de los más observantes de Aragón»
-«Pues díganles a esos frailes carmelitas que agradezcan a Dios la riqueza de su tierra y de sus árboles y la mención especial en boca del monarca que pondera su laboriosidad y generosidad».
Una reverencia marcó el fin de la breve entrevista.
La noticia llegó, como era de esperar, cuan rayo a nuestra ciudad, en las calles no se hablaba de otra cosa y era más bien la curiosidad, que una rivalidad insana, la que hacía exclamar y cuchichear desde la puerta de Zaragoza hasta la de Terrer, desde la de Alcántara, hasta la de Soria, a todo hijo de vecino: «¡los descalzos han sido nombrados especialmente por el Rey Carlos!». De manera oficial, y porque el convento se encontraba junto al camino real, uno de los primeros en enterarse precisamente fue el humilde cenobio de San José, que recibió la noticia con una profunda pero mesurada alegría. El prior recibió, además, de manos de uno de los expedicionarios, un escrito que les había sido entregado a última hora de manos del monarca agradeciéndoles y ponderando la calidad de sus frutos, y la excelencia de su trabajo, y encomendándose a sus oraciones. Fray Gonzalo se encontraba en su jardín quitando las primeras hierbas que empezaban a crecer entre sus frutales, cuando recibió la simpar noticia. Él, no muy amigo de elogios, corrió presto a la iglesia del convento a postrarse frente al Sagrario en silencio para agradecerle a Dios haber hecho tan felices a los que le rodeaban. Pasado un buen rato recordó, sin embargo, la figura del buen mendigo que había rechazado su comida para ofrecérsela al Rey de las Españas. Gonzalo corrió a la puerta de la iglesia y rodeó las tapias del convento para encontrar, entre los habituales vagabundos, al autor de dicho «milagro». Preguntó a unos y a otros y nadie parecía darle razón, jamás habían visto a una persona de esas características en Calatayud y muchos de ellos casi habían nacido sin un techo donde cobijarse y llevaban años en sus calles. Al fin, cuando volvía al convento desesperanzado, a lo lejos, vio como en extraña figura, al objeto de su búsqueda. Intentó aproximarse a él pero parecía imposible, por más rápido que andaba no lograba darle alcance. Por fin en un recodo, cerca del postigo de los dominicos, el mendigo se volvió. Gonzalo, que estaba azorado y nervioso por alcanzarlo, casi no podía hablar cuando, ¡cual fue su sorpresa!, la cara del pobre se le transfiguró en el San José que presidía la puerta de su convento. El fraile se postró en tierra sin poder mediar palabra y el mendigo desapareció entre la gente que acudía al día de mercado atestando las calles.
En toda su vida el hermano San Elías no comunicó a nadie lo que él creyó un producto de su emoción. Él sabía que simplemente habría de ver a Cristo en la cara de cualquiera que necesitaba algo y eso le bastaba para ser feliz. Gonzalo murió al cabo de los años humildemente, su vida fue sencilla y su despedida de este mundo también.
Los Carmelitas descalzos empezaron a llamar, desde el elogio real, «el peral de Godoy» al árbol de su huerta que tantas satisfacciones, aunque fuera mundanas, les había dado.
Hoy en día ya sólo resta la iglesia del antiguo convento de San José, en 1836 lo abandonaron los frailes a causa de la desamortización y en los años 90 del siglo XX, las hermanas Carmelitas descalzas que lo habitaron después. El cenobio fue en su mayor parte demolido y donde se alzaba la huerta, hoy reina el hormigón. Quien sabe, «el peral de Godoy» después de muchos avatares quizá llegó a nuestros días, pero eso nunca lo sabremos. Preferimos quedarnos, simplemente, con el recuerdo.
(Ésta anécdota está basada en hechos reales, pues es cierto que, por una idea del ministro Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, de ofrecer al entonces soberano Carlos IV los productos de varias provincias españolas; éste elogió los frutos de un peral de la huerta del convento de San José de los Carmelitas descalzos de Calatayud. También es cierto que el peral se empezó a llamar desde entonces «el peral de Godoy». La historia de Gonzalo de San Elías es una invención del autor del blog.)