Capítulo II
Era el 28 de octubre de 1721, un martes. Era raro que no se celebrara la fiesta de algún santo

porque las cofradías, gremios y parroquias de Calatayud, pugnaban por honrar a sus santos casi a diario.
Silvestra había salido a sacudir las sábanas que había utilizado el último de sus huéspedes; a veces, no se molestaba ni en acercarse a lavarlas a la acequia cercana,
-«total para qué», murmuraba muchas veces.
La rutina parecía seguir con su monótono compás en aquella mañana de otoño, sólo los gritos de algunos chiquillos parecían romper la calma de aquellas horas tempranas.
Cuando más afanada se encontraba en sus labores, Silvestra sintió tras ella la presencia cercana de alguien, y esta vez no podía ser uno de sus inquilinos, pues el más reciente acababa de irse harto ya de su mal carácter y de su comida mezquina. Ella se volvió un tanto inquieta, como si notara algún extraño peligro y allí estaba Sebastián Blasco, nuestro estudiante, con los ojos fijos en los suyos, con esa mirada esquiva y oscura que habitualmente asomaba bajo su viejo sombrero. Silvestra al principio se mostró asustada pero no quería parecerlo por lo que le espetó un seco:- «¡¿Qué quiere usted?!». El estudiante no se alteró lo más mínimo, ni una de sus facciones podría alterarse ni con el ruido más ensordecedor; ella lo notó, veía en él un rostro duro a pesar de su edad joven.
– «Vengo a alquilarle un cuarto a usted, ¿es la patrona de esta casa?»
– Silvestra respondió: «sí, lo soy, son tres maravedíes por semana, con plato, de lo que haya, incluido, ¿está conforme?»
-«Por supuesto», respondió con indiferencia
-«¿Qué hace usted?¿estudiante quizás?» ,un tajante sí es lo único que pudo sacar de información.
– «¿Quién le manda?», preguntó Silvestra, mostrando alteración ante tanta pasividad.
– «¿He venido a alquilar un cuarto o a solicitar los servicios de un confesor?», respondió Sebastián. Ante esta respuesta ella prefirió no seguir con su interrogatorio; a pesar de su carácter, había conseguido sonrojarse con el descaro de un bachiller al que apenas había tratado.
-«Está bien, le enseñaré su estancia, pase por aquí», dijo la patrona para no dejar un silencio tan incómodo flotar en la conversación.
La habitación de Sebastián Blasco se encontraba en el piso primero. Era pobre y oscura, como casi todas las de la casa, pero a él le pareció correcta, «tres maravedíes no era mucho», pensó.
Silvestra se mostraba inusualmente nerviosa, inquieta, había algo en aquel hombre que parecía repugnarle, .Quizá era su altanería, aunque por otra parte, también había conseguido atraer una parte de su ser; al fin y al cabo, se encontraba con alguien que después de tanto tiempo había conseguido hacerla callar, al minuto de conocerla.
Pasaba el tiempo lentamente, las navidades se acercaban; Sebastián salía cada día temprano a las clases en el colegio de los jesuitas y posteriormente, una vez acabadas, a casa de su alumno Íñigo.
El bachiller había logrado ya ganarse la confianza del marido de doña Beatriz, el padre de su alumno, que al principio también le tenía una cierta ojeriza. La señora de la casa, no parecía notar nada de extraño más allá de aquella, su primera impresión. Sin embargo, el estudiante, cada vez se obsesionaba más con el ama aprovechando para seguirla por las calles, oculto en su embozo, o incluso espiándola en su alcoba en los momentos, en los que el hijo de ésta, se hallaba más enfrascado en sus lecciones.
La buena de doña Beatriz tenía un aya, ya muy vieja, que la había cuidado desde pequeña; la mujer se llamaba Ana, y era de un pueblo cercano a Navarra. La criada no terminaba de confiar en el estudiante y escuchaba habladurías, acerca de su mala fama, al ir a comprar o a la salida de la misa de los dominicos: «se emborracha muchas noches en la taberna», le contaba una tendera; «vive amancebado con la Silvestra de la calle Cantarranas» le contaban las beatas de misa de siete; «yo más de una noche lo he visto pasar oculto bajo el farol del Cristo que hay bajo mi casa», le contó por último una vecina. Ana se mostraba pues, recelosa y quería advertir a su ama de la inconveniencia de tener a ese sujeto en casa, pero dejaba pasar los días temerosa de recibir alguna reprimenda por alcahueta; ya que no era la primera vez que le ponían las orejas coloradas.
Silvestra había logrado averiguar algunos detalles más acerca de su huésped, preguntando aquí o allá, pero no era mucha la información que había obtenido. Era consciente de la mala fama de Sebastián y del resto de cotilleos pero ella, por ahora, no tenía queja de su mal comportamiento.
«Sí, puede que algún día haya llegado borracho ¿acaso no lo han hecho algunos de mi estudiantes?, aún recuerdo el caso de aquel, que se gastaba todo en vino», decía para sus adentros.
Cada día que pasaba la patrona, sin saberlo, se ilusionaba más; se sentía más atraída hacia ese personaje que convivía con ella pero del que desconocía todo. Aunque era advertida por parte de sus amigas, de las extrañas salidas nocturnas de su huésped, ella lo justificaba continuamente. No era consciente de su ceguera.
Era la nochebuena, cerca de las once de la noche, Silvestra había cenado sola esta vez. Sebastián no había aparecido en toda la tarde. Se oían algunas fanfarrias en las casas cercanas, pero ella no tenía ninguna ilusión de entonar canciones alegres ni pías. Pensaba ir después a misa del gallo, a la parroquia de Santa Lucía, y poco más. Se sentía triste pero lo achacaba a la ausencia de sus padres, no a la de su inquilino; al fin y al cabo llevaba tiempo lidiando con la melancolía, aunque ésta, era un poco más leve ahora. Mientras se encontraba enfrascada en esos pensamientos, se abre la puerta de un golpe seco y aparece Sebastián borracho y tambaleándose. La patrona no sabe muy bien qué hacer, porque nunca se encuentra despierta para presenciar las trasnochadas de su acogido. Esta vez las cosas son distintas, la mirada de éste es más brutal, más primaria si cabe. Ella está asustada. Sin venir a cuento se acerca a la mesa en la que se sienta Silvestra, y con brusquedad la atrae hacia sí besándola de manera grosera. Ella siente su aliento fuerte a vino,ella no sabe porqué pero,ese recio aroma, parece embriagarle de una manera baja. Las manos de Sebastián se ciñen ahora a su cuerpo con desacierto, la recorren con fuerza haciéndole daño. Silvestra nunca había estado con ningún hombre pero se deja llevar, quizá no tenía otro remedio; oponerse hubiera sido peor.
A la mañana siguiente la aurora le despierta con su perfume de hielo, tiene un frío intenso. Está sola en su pobre lecho, dolorida y con la extraña sensación de haber sido obligada a hacer todo aquello. De ese episodio no se hablaría más en los días siguientes, Sebastián no es un hombre de muchas palabras, desde luego. Ella hubiera necesitado un gesto de aliento, de cariño, que pusiera voz a ese dolor que tenía dentro, a ese amor torpe pero bueno y noble, al fin y al cabo.

Sebastián no sentía nada por la de la Correa, más bien la despreciaba porque la consideraba alguien inferior. Su «desliz» no era más que eso, un pasatiempo, saciar un cuerpo turbado por los vapores del alcohol, nada más. Su patrona le había sido útil una noche, no se planteaba que en la escena de este teatro, apareciera ningún tipo de sentimiento.El bachiller se sentía, sin embargo, ya con la firme determinación de conseguir al verdadero objeto de sus obsesiones, a doña Beatriz, y ya no quedaba mucho para que eso se llevara a término, su marido partiría en pocos días para recaudar contribuciones con una partida de tropa.
Quedaba poco para la primavera, ya el aire era un poco menos frío y Calatayud celebraba con gozo, la fiesta de San José. La cofradía de albañiles y carpinteros partía en procesión hasta la Colegiata de Santa María. Nada hacía prever el terrible suceso que pronto iba a suceder.
Continuará





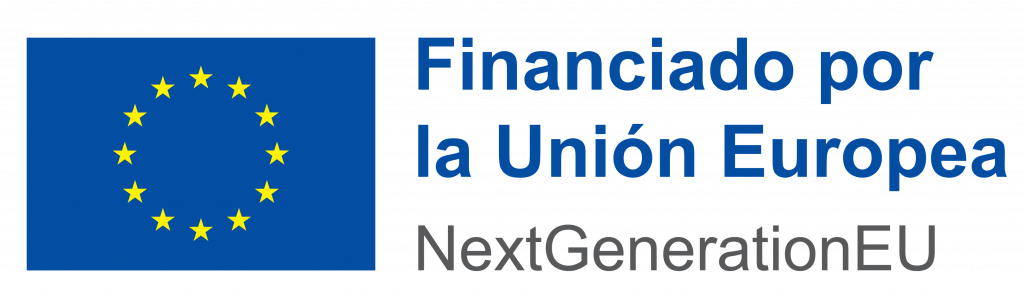
Ya sabes que hay existencias marcadas por el dolor y la tristeza, querida Mónica.
Muchas gracias por leerlo y comentarlo. Un saludo
Silvestra tiene un comienzo trágico pero, por el título del relato, auguro un futuro muy negro a Dña. Beatriz…
No habrá que esperar mucho para conocer el negro desenlace…