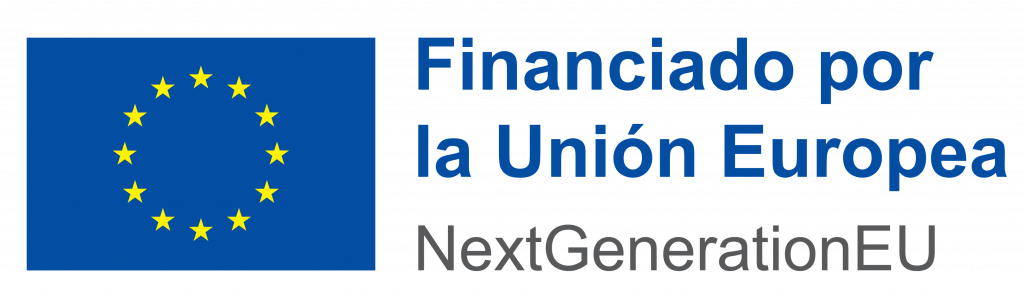La pandilla de la que Ana formaba parte, hacía tiempo que había quemado hasta el último cartucho en lo que a diversión se refería. Calatayud, sin ir más lejos, era como una especie de páramo de desolación del que era mejor salir si uno quería mantenerse vivo. Ya habían terminado unas fiestas de San Roque como las demás, sin nada destacable, ahora sólo quedaba esperar a las siguientes fiestas y después al duro invierno. Los estudios, la rutina, las mañanas de niebla caminando como muertos vivientes esperando un bocadillo en el bar del instituto…eso era el invierno, ni más ni menos.
Las frases de hastío eran recurrentes y las pipas corrían a raudales en cualquiera de los bancos de la ciudad, que para más INRI, eran los mismos cada día. Cotillear ya no era divertido, ni siquiera había frases ocurrentes, ni riñas, ni escándalos; el pueblo parecía una balsa de aceite y ellas el vinagre que cae de bruces hacia abajo, como por tradición, en cada ensalada.
Como si fueran partícipes de un ritual ya muchas veces repetido, habían quedado temprano también ese sábado de agosto. Calatayud parecía dormido. Como esas bombas que se esconden durante años, pero que de repente explotan, así es nuestra ciudad entre unas celebraciones y otras. Cuando parece que ha llegado el otoño, llegan las ferias y las personas salen hasta de debajo de las piedras, pero claro, ese fin de semana no había «nada».
-¿Qué hacemos hoy?, decía María, una chica de 17 años que esperaba con ansias su próxima entrada en la universidad.
-«No sé, podemos cenar por ahí» ofrecía Ana como tabla de salvación ante una situación ya muchas veces vivida.
-«Buf, ¡vaya mierda!, repetía Gloria, otra de las amigas del grupo.
-«¿Qué quieres hacer pues?», replicaba con enfado María «¡como hay tanto que hacer en este maldito pueblo!».
-«Oye tú», decía Gloria, «yo no te digo nada, si queréis nos tomamos algo y luego a casica, a ver si voy a pagar todos los platos de vuestras frustraciones».
Ana era morena y muy guapa, le gustaba mucho leer y también esperaba estar pronto en Zaragoza para poder empezar sus clases. Era uno de los pasos más importantes que iba a dar en su vida y eso le hacía estar ilusionada pero también nerviosa. Gloria, sin embargo, iba a quedarse en Calatayud, lo de los estudios no era lo suyo y quería ganar dinero pronto para poder pagarse sus caprichos, era más realista y quizá más madura y un tanto sarcástica también.
Los planes se cumplieron escrupulosamente: chino y café, además esa noche parecía que tocaba ronda de confesiones, por lo que la ausencia de gente en las calles era un mal menor. Sentadas en un portal de la plaza del Fuerte, nuestras amigas, parecían apurar esos momentos de felicidad que sólo nos regalan las buenas compañías. El frío, que ya empezaba a manifestarse en esas noches de finales de agosto bilbilitanas, no parecía hacer mella en su ánimo; los amores, los desencuentros y las peleas entre unos y otros creaban momentos de emoción y sorpresa. Al cabo de unas horas, y dejándose llevar por un dulce sopor, las tres amigas se habían quedado dormidas, y nada ni nadie parecía estorbar su sueño. Era lo mínimo después de tantos días “dándolo todo” en las fiestas de San Roque. Ellas, sin embargo, no sabían el cambio que iba a operarse a su alrededor, aquella noche iba a ser el principio de algo que iba a marcar su vida para siempre.
(Continuará)
Calatayud no es aburrido – capítulo II